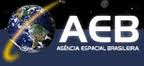Dorothea
Binz, a quien se le atribuyen más de 100.000 asesinatos, fue una de las
mujeres más crueles del campo de concentración de Ravensbrück
Dorothea
Binz, a quien se le atribuyen más de 100.000 asesinatos, fue una de las
mujeres más crueles del campo de concentración de Ravensbrück
Una bella mujer de pelo rubio y ojos claros que, en apariencia, era absolutamente honrada e inocente. Esta es la definición que, tras un breve vistazo, se podría dar de Dorothea Binz. Pero la realidad es bien distinta, pues esta alemana tiene el infame honor de haber sido una de las guardias nazis más sanguinarias del campo de concentración de Ravensbrück y de la Segunda Guerra Mundial. El título –desgraciadamente- no se le queda corto, pues disfrutaba golpeando hasta la extenuación a las reclusas e, incluso (y en algunos casos) descuartizándolas con un hacha. Todo ello, bajo la bendición de Adolf Hitler.
Con todo, y a pesar de ser una de las guardias más
sanguinarias de la época, Dorothea Binz no era la única mujer que daba
rienda suelta a sus más bajos instintos amparándose en la bandera y la esvástica nazi. De hecho, las atrocidades de muchas de ellas han quedado guardadas en la memoria colectiva de la historia del holocausto con un único objetivo: que nadie se olvide del infierno por el que tuvieron que pasar los miles de prisioneros judíos que fueron deportados a los campos de concentración. Sus nombres serán también difíciles de olvidar: Ilse Koch, María Mandel y un largo, pero que muy largo, etcétera.
Cuando el diablo vino al mundo
Dorothea Theodora Binz (más conocida como «la Binz» por los presos) vino al mundo el 16 de marzo de 1920 en
una pequeña ciudad ubicada al noroeste de Alemania. Nacida en una
familia de clase media, su infancia estuvo marcada por los usuales
cambios de localidad que llevaba a cabo su familia. Por causas
desconocidas abandonó la escuela cuando apenas contaba 15 años y comenzó
a trabajar como ama de llaves.
Posteriormente, desempeñó labores como lavaplatos. Todo ello, con el
objetivo de ganar el dinero necesario para poder salir adelante junto a
su familia. Por entonces no era todavía más que una niña inocente, pero
eso cambiaría rápido.
Como muchos alemanes, Binz vivió en primera persona el ascenso de Adolf Hitler al poder en 1932 mediante el NSDAP (Partido
Nacionalsocialista Obrero Alemán). Por entonces no era más que una niña
que, seguramente, apenas se enteraba de qué sucedía en las altas
esferas de la política. Tampoco tendría constancia, por lo tanto, de los
discursos en los que éste cargaba contra la población judía y contra aquellos que -según afirmaba- habían llevado a Alemania a la miseria mediante el tratado de Versalles. Con todo, no tardó mucho en verse atraída –ya fuera debido al dinero o a la ideología- por la llamada del Führer.
Así pues, y al igual que otros tantos, Binz se alistó en el verano de 1939 (apenas una semana antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial) en las SS. No tardó mucho en recibir su primer destino. El mismo 1 de septiembre, la jornada en que los soldados de la «Wehrmacht» (el ejército de tierra alemán), de la «Kriegsmarine» (la marina) y de la «Luftwaffe» (la fuerza aérea) pisaron suelo polaco, esta joven fue enviada al campo de concentración de Ravensbrück con apenas 19 veranos tras
sus jóvenes espaldas. Aquí fue donde comenzó el cambio de Dorothea que,
sin saber cómo, a los pocos meses pasaría de lavar platos a torturar
hasta la muerte a centenares de prisioneras con una única y pobre
excusa: no habían nacido en Alemania.
 El campo de concentración de Ravensbrück
El campo de concentración de Ravensbrück
El primer campo de concentración que pisó Binz fue el de
Ravensbrück, ubicado a menos de 100 kilómetros de Berlín y creado a
finales de 1938 con el objetivo de albergar a todo aquel que Adolf
Hitler considerara indigno y no perteneciente a la raza aria.
Establecido en principio como una cárcel para mujeres (aunque
al final de la Segunda Guerra Mundial contaba también con un espacio
para varones y niños) vio pasar por sus muros a más de 130.000 prisioneros, Poco más de la mitad de ellos sobrevivirían a su cautiverio y a las torturas y experimentos científicos que allí se llevaban a cabo.
Ravensbück era la perfecta escuela para las mujeres de las SS
Y es que, en este campo se entrenaban todas aquellas «aufseherin» que serían trasladadas posteriormente a otros lugares como Auschwitz.
«En Ravensbrück, en lugar de enseñarles como se debía administrar un
campo (cómo limpiar las cocinas, hacer que funcionase de forma efectiva
el lugar o cómo tratar a los prisioneros) aprendían las diferentes formas de pegar, apalear y asesinar a los presos, además de todo lo referente al tema de los hornos crematorios. Todas las alemanas que pasaban por allí estaban destinadas a maltratar, humillar y en última instancia matar a cualquier preso que pasara por el campo de concentración», completa la experta.
Rienda suelta a la crueldad
Junto con la entrada de Binz a Ravensbrück, llegaron
también los primeros centenares de prisioneras al lugar. Cuando
arribaron, esta sádica alemana se percató de cuál era su verdadera
vocación dentro del campo de concentración: torturar presas en el búnker de castigo. Allí, junto a su mentora (María Mandel,
apodada «La bestia») disfrutaba atormentando tanto a los hombres como a
las mujeres que hubieran cometido la imprudencia de desobedecer las
normas del lugar.
Durante los años siguientes, Binz cometió todo tipo de tropelías que iban desde abofetear a las prisioneras, hasta asesinarlas a base de golpes. No en vano se le atribuyen las muertes de más de 100.000 prisioneros entre mujeres y niños.
«En una ocasión, la guardiana vio que había una presa que, extenuada,
se cayó al suelo. En ese momento, Binz se acercó, la abofeteó y cogió un hacha con la que rajó y descuartizó su cuerpo.
Después se levantó y, al darse cuenta de que se había manchado sus
botas negras de sangre, cortó un trozo del vestido de la fallecida para
limpiarlas. Cuando terminó, se subió su bicicleta y, como si nada
hubiera pasado, volvió al campo de concentración», añade González
Álvarez.
Con todo, y a pesar de que en el campo de concentración era
un lugar donde Binz derrochaba dosis de sadismo y violencia, su
edificio favorito de Ravensbrück nunca dejó de ser el búnker de castigo.
Ni siquiera cuando fue ascendida en 1944 a «ober aufseherin» (ayudante en jefe de la mano de obra) y «stellvertretende oberaufseherin»
(adjunta de la supervisora jefe) solía separarse mucho de él. La razón
era sencilla: no quería renunciar al «placer» de acabar con la vida de
los prisioneros que, temerosos, no se atrevían apenas a mirar su cara.
«Binz trabajaba en el búnker de castigo. Allí, una especie de granero comido por la humedad, perpetraba flagelaciones de hasta 100 latigazos. Solía someter a estas penas a las prisioneras que no hubiesen hecho lo que debían (lo que abarcaba desde comer un mendrugo de pan que se hubiese caído de un camión, hasta no llevar el uniforme bien ataviado). Una vez en el búnker, las desnudaba -todo ello a menos de 20 grados bajo cero-
y las flagelaba con un látigo. Siempre tenían la misma norma: cada
presa debía contar en voz alta el número de latigazo que era. Ninguna
aguantaba más de unos pocos. Después de esto las sacaba fuera del
búnker, donde las rociaba con agua fría para que muriera de frío a la intemperie», finaliza González Álvarez.
Parecía que Binz sólo había sido puesta en el mundo para
maltratar a los prisioneros y, curiosamente, para dar cariño a su novio,
el miembro de las SS (y también destinado en el campo) Edmund Bräuning, adjunto del comandante Rudolf Höss.
Con él, para asombro de todos los presos, demostraba una delicadeza que
nunca manifestaba con aquellos a los que consideraba inferiores.
Sólo hubo una ocasión en la que los prisioneros creyeron ver algo de humanidad en Binz. «Era la Navidad de 1944.
Cómo había comunistas y católicos se celebraban dos fiestas en el campo
de concentración. Ella acudió a una en la que varios niños iban a
presencia una obra de teatro. El problema es que, repentinamente, los
pequeños comenzaron a llorar. Ella se dio cuenta de la situación y debió
sentirse compungida, pues abandonó automáticamente la sala. Es como si se le hubiese ablandado el corazón. Quizás sabía que la mayoría de ellos iban a morir posteriormente en las cámaras de gas, aunque es algo imposible de corroborar», añade la experta.
Los últimos días de «la Binz»
La vida fue apacible para Dorothea durante los siguientes
años. Y es que, como una de las mayores responsables del campo que era,
nunca le faltaron todo tipo de riquezas. Desde mullidos colchones hasta
comida de gran calidad –todo cortesía de los judíos a los que
saqueaban-. Se podría decir que vivió entre lujos hasta que, en 1944, los aliados comenzaron a avanzar hacia el interior de Alemania.
En ese momento la felicidad nazi pasó a convertirse en desesperación y
se inició una campaña masiva de destrucción de todos los documentos que
hablaran de la temible «Solución final» (el asesinato masivo de judíos).
Binz murió en la horca en 1947 por sus terribles crímenes
Según varias fuentes, durante el camino Binz trató de escapar dejando a un lado su uniforme nazi, pues sabía lo que representaba para los aliados. Por suerte, fue capturada el 30 de abril en Hamburgo por las tropas aliadas. Posteriormente fue juzgada, al igual que cientos de sus compañeras, por crímenes de guerra y maltrato y asesinato de los prisioneros.
Según explica González Álvarez, durante el juicio su abogado le
preguntó por qué había cometido aquellas atrocidades contra las
prisioneras, a lo que ella respondió: «Creo que prefieren eso a ser privadas de su comida, o algo más».
Esta fue una de las últimas palabras que pronunció la que, a día de
hoy, es considerada como una de las guardianas nazis más crueles del
Tercer Reich. Finalmente, fue condenada a morir en la horca el 3 de febrero de 1947.